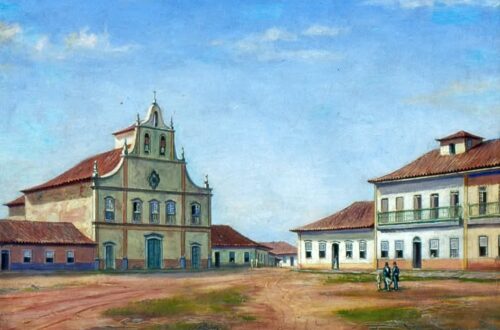Paulo Damin
Caxias do Sul – RS
Aqui começamos a publicar o ensaio inédito de Paulo Damin
para o escritor uruguaio Juan José Morosoli (1899 – 1957).
Esta é a primeira das cinco partes do ensaio.
Prólogo
Habrá sido en 2005. La Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, tenía una vieja sala de cine. A veces andaba por ahí a mitad de la tarde y pasaban alguna película, incluso con público. Vuelta y media iba a ese cine porque yo venía del interior y guau, cine gratis a mitad de la tarde, poder aprovechar ese tiempo era como un secreto, como tener una amante a la hora de la siesta.
Ese día, era una película de Guillermo Casanova sobre unos viejitos uruguayos que no conocen el mar. Después de la exhibición, un hombre se paró adelante del público y dijo que iba a sortear un libro de un tal Juan José Morosoli, donde estaba el cuento que había inspirado la película. Nunca me había ganado nada en un sorteo. “Qué te apuesto que este me lo gano”, pensé.
Cuando me entregaron el libro, me aplaudieron. Una fila de gente con el termo abajo del brazo me felicitaba. Conmovido, yo decía grazie, grazie. No entendía. Era solamente un librito barato, de un marrón mustio, las páginas de papel blanco de esos que uno compra para imprimir cosas en casa, pero que parecía haberse mojado en la lluvia y que después lo habían secado en el microondas.
Sin embargo, más que un libro, para mí se volvió un tótem; entendí que lo iba a llevar conmigo toda la vida. En vez de festejar sentí la responsabilidad: “ahora tengo que hacer algo con esto”.
***
Aquí estamos.
Lo que tenés en manos es un libro sobre Juan José Morosoli. Pero más que eso es un libro sobre las ganas de escribir que tuvo un lector brasilero después de leer a Morosoli.
Para quien busca análisis profundos y sensatos, la crítica del Río de la Plata es más recomendable. Ineludibles son los trabajos del editor Heber Raviolo y los del biógrafo Oscar Brando. Aquí están simplemente las anotaciones que tomé mientras leía a Morosoli. Pueden servir, tal vez, a alguien que tenga la curiosidad de cómo recibió un brasilero del interior la literatura de ese uruguayo del interior.
Antes de ponerme a escribir, intenté traducirlo. Me dijeron que no valía la pena. Quise hacerlo de todos modos, pero entendí que para traducir a Morosoli no bastaba la voluntad y que mi voluntad, en verdad, era más de escribir a partir de Morosoli que de traducirlo.
El resultado es este ensayo, en el que de vez en cuando aparecen ejercicios de ficción.
Le agradezco a mi amigo Augusto Quenard, que me dijo “¿no querés que te lo traduzca yo al libro?” Y lo hizo en una semana, antes de que yo viajara a Uruguay a mostrarles la primera versión del texto a algunos lectores. Después, sin embargo, escribí cosas nuevas directamente en español y acerqué más a la frontera el trabajo que él había hecho.
También le agradezco a Mônica, mi compañera, y a Leonardo de León, a Oscar Brando y a los familiares de Morosoli, que me ayudaron a leerlo mejor.
Biografía
Esto no es una biografía de Juan José Morosoli, que nació en Minas, Lavalleja, Uruguay, el diecinueve de enero de 1899. Pero si “Pepe”, en 2024, hubiese publicado un texto, le iban a pedir una minibiografia, que podría ser así:
Juan José Morosoli publicó crónicas y reportajes, además de los libros Balbuceos (poesía, 1925 — agotado), Los juegos (poesía, 1928 — agotado), Hombres (cuentos, 1932 — agotado), Los albañiles de Los Tapes (cuentos, 1936 — agotado), Hombres y mujeres (cuentos, 1944 — agotado), Perico (cuentos para niños, 1947 — agotado), Muchachos (novela, 1950 — agotado), Vivientes (cuentos, 1953 — agotado), Tierra y tiempo (cuentos, 1958 — agotado), y trabajó como comerciante en su barraca, siempre en Minas, donde falleció, en 1957, agotado.
Sus obras completas fueron organizadas por Heber Raviolo y publicadas por Banda Oriental. A veces se encuentra algo en librerías (sobre todo de usados) y en bibliotecas.
***
La muerte de Morosoli, detallada ahí arriba como “agotado”, un poco por eufemismo y otro poco por precisión médico-poética, fue por un problema de corazón.
La única persona que conocí —y que había conocido personalmente a Pepe— me contó que días antes de morir había ido al campo con otras personas, y alguna de esas personas lo vio caminar más lento que lo normal.
Toda muerte es simbólica, pero morir del corazón, no sé, me parece que tiene que ver con lo que escribía Morosoli.
— Pero —me dijo su nieta Laura— ¡Qué morir! Uno pasa del sueño chico al sueño grande nomás…
Formación
“A mí, hombre sin cultura, la sed nunca saciada de leer me ha dado una idea aproximada de vidas muy alejadas de la mía. […] La literatura y la biografía —en su forma literaria actual— llevan hacia una más profunda penetración del conocimiento”, dice el lector Morosoli en la página 100 de un libro que voy a citar bastante: La soledad y la creación literaria (1971).
Ese fragmento muestra la idea de literatura que tenía Morosoli, y que varios lectores pueden tener: la literatura sería una forma de conocimiento profundo sobre la vida humana, aun de las vidas distantes. Es un argumento que se usa en la formación de lectores: leyendo conocés la psicología del otro, el paisaje extraño, la situación insólita. Es la idea de la lectura como clave para desvelar secretos.
***
A Morosoli ya le gustaba leer y escribir cuando era chico. Hasta había ganado un concurso literario, a los diez años, justo el año que lo sacaron de la escuela porque ya era hora de ponerse a trabajar.
Pero vuelve, a la escuela, para dar una conferencia décadas más tarde. Una de sus hijas estudia ahí. El texto de la conferencia es como de consejos para los jóvenes estudiantes y también para motivar a quien se interese en hacer literatura “mejor que él”. Ahí Morosoli se muestra modesto, dice que escribir cuentos es solo una de las actividades a las que se dedica. Y sigue:
“Pertenezco a una generación que a los veinte años escribía versos, generación que vio nacer el deportismo pero que no llegó a la pasión por él. […] La adolescencia, sin lo que se llamó prosaicamente ‘el sarampión lírico’, no se concebía por aquellos tiempos. No era este un fenómeno local, ni nacional, sino universal, claro que con caracteres más graves en América y gravísimos en el Río de la Plata, donde según el mordaz Soiza Reilly ‘el que a los veinte años no escribía versos era un loco o un enfermo’” (La soledad, pp. 97-8).
Ese texto habla tanto de la formación individual de Morosoli como de la literatura uruguaya. Imaginen eso, escribir en un tiempo en que la lectura era un ocio considerable. Sería como si hoy, en vez de jugar con el teléfono, los adolescentes se pusieran a leer y hacer poesía. O como si usaran el teléfono para leer y escribir poesía. En aquella época, la literatura perdía espacio ante el fútbol; hoy, un adolescente que sabe de fútbol ya puede considerarse un intelectual.
***
En la misma conferencia, Morosoli presenta una idea sobre la diferencia entre poesía y cuento. No es un concepto de las distintas formas, sino una diferencia entre los gestos creativos y la disposición espiritual necesaria para ambos: para escribir poesía, lo mejor es tener veinte años y una espontaneidad desmesurada, mientras que para escribir cuentos es necesario madurez, experiencia acerca de las personas y los paisajes.
Pero tal vez la mejor parte sea cuando explica cómo aprendió a narrar escuchando a buenos contadores de historias. Es ahí donde Morosoli se muestra sobre todo como un oyente. Por eso se puede decir que escribe “de oído”. La gracia, la honestidad y la permanencia de la obra de Morosoli se deben a que busca expresar el placer del texto anterior a la escritura, que es el placer de la oralidad.
Oralidad
La búsqueda fonética en los primeros cuentos de Morosoli es un rasgo evidente. Es verdad que era una práctica común de la literatura de tema rural, no solo en Uruguay, pero en eso se nota sobre todo la aplicación de una idea que él tenía: la de registrar la realidad, lo que necesariamente pasaba por realizar un documento lingüístico.
A veces escribe “ayá”, por ejemplo, en vez de “allá”, imitando la forma de hablar.
“—Allá es otra vida… Se disfruta”, dice la chica del cuento Arenero, del libro Hombres y mujeres. Y el gurí responde: “¡Tendrán tres ojos ayá!”.
Se refieren a Montevideo. Esa es la clave para la interpretación: en el mismo cuento, en el mismo diálogo, dos personajes pronuncian de modo diferente un adverbio de lugar: la chica usa la forma registrada en el diccionario, el chico usa una forma no oficial.
¿Qué significados tiene Montevideo, cuando uno se refiere a esa ciudad como ayá? ¿Sobre todo, desde qué lugar hablan los personajes, por el modo como hablan?
En Arenero la propia trama favorece y es favorecida por la diferencia de acento. El chico que dice ayá (y cáyese) es de Minas, mientras que la chica es de la capital. Por lo tanto, las comparaciones que ocurren entre los dos lugares también están en el modo como cada uno habla. Vemos ahí una aplicación elemental de un recurso realista.
***
Mientras escribía sobre Morosoli, tuve un sueño que tematizaba directamente la oralidad.
Había unos españoles vestidos con armaduras de caballeros colonizadores conquistadores que llegaban nuevamente a Uruguay y, en una simulación fanfarrónica carnavalesca murguista de la conquista de los pueblos indígenas, llegaban diciendo con eses ciceantes y la jactancia ibérica:
—¿Nos extrañasteis?
Y entonces había un escudero que decía:
—Creo que tenemos que conquistar todo de nuevo, Vuestra Señoría…
Estábamos con Leonardo de León en la presentación de un libro que se había publicado en Argentina, de Ubaldo Rodriguez Varela, sobre cómo Morosoli había elaborado en la ortografía una solución para los dilemas del lenguaje oral.
Y en el mismo evento también había un libro del corrector de Tierra y tiempo, Valentini Guerra, sobre como hubiera sido un trabajo creativo reducir los rasgos orales en los cuentos de Morosoli.
***
“Un día, escuchando a un hombre del campo que ignoraba todo lo que se puede ignorar y que sin embargo asombraba a los que oíamos con la fuerza de sus relatos y narraciones, comprendí que la forma ideal de relatar, contar o narrar estaba en aprovechar aquello que era verdad y que bastaba con no olvidar aquello que se ceñía al asunto como la carne al hueso para ser justamente objetivo” (La soledad, p. 102).
Esa verdad que debe aprovecharse, la cosa que se agarra al asunto como la carne al hueso también es el acento. El efecto que esos contadores provincianos de historias nos generan viene muchas veces del modo como cuentan: la entonación y otras especificidades fonéticas es lo que nos hace entrar en confianza.
La oralidad, ese es el camino de Morosoli a la literatura. Es lo que quería decir cuando afirmaba que no se debe caricaturizar y sí registrar lo ocurrido.
Morosoli escribió usando fragmentos enteros transcriptos de gente de verdad, porque le parecía que lo increíble estaba justamente en lo real, en el documento. En esas transcripciones, muchas veces, es donde está la poesía espontánea, aunque parezca resultado de un laborioso experimento formal:
“—Bueno —dice— tonce el arroyo está feo?
—Pss… Usté saca agua y hace una sopa ’e sapos…” (Un tropero, en Hombres y mujeres).
Un anagrama —sopa’e sapos—, casi un palíndromo, como resultado de un ejercicio de transcripción fonética de una frase de una campesina.
Morosoli nos mostró que la mina, o el pozo, es la gente. Sugirió herramientas, nos incentivó a continuar escuchando, escribiendo y transcribiendo. Es lo que hace por la literatura. Nos hace pensar cómo resolver uno de los problemas más antiguos del lenguaje, que es cómo transformar el habla en escritura.
El narrador
Una de las cosas que tal vez se pueda decir de Morosoli es que tiene un narrador honesto. Un narrador que no se pone a guiñarle el ojo al lector, como quien dice “mirá qué buen truco”. Es un narrador que no usa la metaliteratura. Pero el narrador honesto tampoco es un narrador niñera, que le da todo en la boquita al lector.
Eso de honesto es un adjetivo que uso acá porque es un adjetivo honesto. Y también porque Morosoli, su narrador, parece efectuar un gesto humano de compasión, pero “narrador compasivo” no sería una buena expresión; además de cursi, es demasiado mansa. El narrador honesto no es el que expresa bondad; expresa justicia, y para eso es necesario reservar cierta distancia.
Morosoli nombra esa postura como “documento”. El narrador, para él, tal vez sea un narrador documentalista:
“Hay que recordar lo que le sucedió a uno mismo o inventar. Contar lo que nadie contó. Crear. ¿Cómo se hace esto? Se busca que las cosas ocurran como deben ocurrir. Y es así que ocurren casi siempre. Con contarlas como son basta. Pero hay otra manera y es contar las cosas como si ocurrieran en la forma que uno desearía que ocurrieran. Fíjense bien en esto, hagan el favor: quiero decir que las cosas, los hechos, los acontecimientos, estén regidos por la justicia” (La soledad, p. 128).
En ese texto Morosoli habla sobre escribir para niños. Lo que me hace pensar que el lector ideal de sus cuentos serían niños, o adultos capaces de pararse ante una historia con la curiosidad generosa y crítica de un niño. Como si ahí, en la infancia, estuviese la posibilidad de la justicia.
***
Hay pocos cuentos de Morosoli en primera persona. La mayoría son con el narrador en tercera, siempre el mismo: un narrador que no es personaje y que tiene un conocimiento profundo y limitado de la historia y sus personajes.
El conocimiento profundo y limitado sirve a la justicia en la medida en que revela solo un punto de vista, porque es lo único que el narrador conoce. No se puede exigir que se comprometa con lo que, por razones circunstanciales, no puede saber.
Esos rasgos también se pueden identificar en el lector honesto: un conocimiento profundo sobre una historia, pero solo de parte de ella, y el conocimiento profundo de una persona, pero solo de una parte de ella.
Como Duarte y Velásquez, por ejemplo, los personajes del cuento Monteadores, que está en el libro Los albañiles de Los Tapes.
El narrador honesto de Morosoli cuenta cómo Duarte, con más experiencia en la labor, se compadece de Velásquez, que nítidamente no fue tallado para pasarse el día entero cortando eucaliptos. El narrador se concentra en esa asociación, en el deseo de Duarte de juntar dinero para comprarse una jardinera, un carruaje, y da a entender que Velásquez vino de la ciudad medio escapado. Da a entender, el narrador honesto, porque ni él lo sabe todo, y no importa. El narrador usa tranquilamente su conocimiento de la historia, pero solo de parte de ella, y el conocimiento de las personas, pero solo de algunas partes de esas personas, y uno sale de la lectura sintiéndose justo, un lector honesto.
De ahí viene el realismo: de la parcialidad. Así es como suceden las cosas. El realismo no tiene que ver necesariamente con la dureza, con la descripción precisa, la ciencia. El realismo es solo el gesto humano incompleto.
El lector
En este libro el narrador no es honesto. Aquí hay demasiada metaliteratura para eso. Hay un narrador lector. Pero es un lector honesto, un lector producido por la literatura de Juan José Morosoli. Entonces, el texto está lleno de gestos humanos incompletos, titubeantes o desbordantes.
Están invitados a visitar el arroyo los lectores de Macedonio Fernandes, o al menos el lector salteado. Porque se supone que un libro escrito por un lector también es un libro para lectores a los que les gusta la literatura para lectores. Algo pigliano. El lector de lector, digamos.
El lector de lector también puede querer escribir, y entonces sí intentar crear un narrador honesto, para sentirse justo también durante la creación. Pero la mayoría de los lectores de lectores no resiste a hacer lo que se hace aquí: un libro de lector narrador.
El lector de lector también puede querer escribir, porque el escritor, algún tipo de escritor, es un lector al que le gustó tanto leer que pensó, bueno, yo también quiero jugar a eso. Como al que le gusta ver fútbol. Uno piensa, bueno, yo también quiero patear un rato una pelota. ¿Quién te dice que no me salen unos goles como esos que los tipos se perdieron?
(Aunque Morosoli, su narrador honesto, parecía más un arquero. La mitad del partido se la pasaba viendo a los otros correr. La otra mitad, tratando de no dejar que el adversario rompiese el equilibrio dentro del campo.)
El pozo
El agua de un pozo es una imagen que podemos ver por el lado bueno, que es el agua potable, la certeza del agua que viene llegando de varias vetas subterráneas y se acumula ahí, en el pozo, siempre fresca. Y tiene el lado malo, que es la oscuridad, lo exiguo, la hondura en la que si uno cae no sale más y, si sale, no sale el mismo.
Pero eso también puede ser bueno, esa profundidad. Y el agua que queda acumulada también puede ser mala, puede hacer que duela la panza.
La imagen del pozo, el símbolo del pozo, puede servir aquí incluso porque es antigua. Es como uno de esos trabajos raros y que se extinguieron, que ya eran raros en la época de Morosoli: la rabdomancia, por ejemplo.
El rabdomante es el que anda por un campo sosteniendo una horquilla en sus manos. Cuando la ramita se vuelve hacia abajo, porque es jalada por las energías profundas de la tierra, quiere decir que hay agua, se puede cavar el pozo.
El lector sediento anda con su ramita por el campo literario. Pero necesita que alguien cave, que alguien haga la estructura del pozo e instale la roldana, el balde, la bomba, que alguien use alguna técnica de esas para que el lector pueda matar su sed. Ese operario es el escritor. El narrador honesto puede ser la roldana.
Este libro es porque mi lado operario ha sido convocado a cavar un pozo para su amigo rabdomante, el lector. Y descubrió que, más que pozo, se trata de un arroyo.
(Continua.)
Paulo Damin (Caxias do Sul – RS) é tradutor e escritor, autor de “Adriano Chupim” (Martins Livreiro) e de “A lenda do corpo e da cabeça” (Coragem, no prelo).